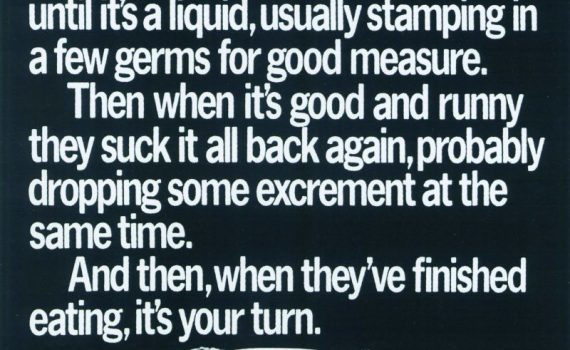Las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la colectividad”, ha dicho añadiendo que “enseguida (a éstos) los callaban, mientras que ahora tienen el mismo derecho de palabra de un premio Nobel. Es una invasión de imbéciles. Umberto Eco denuncia la ‘invasión de imbéciles’ que han generado las redes sociales
Cultura
Terminan por echar guayabas, tecojotes y HASTA CAÑAS, todo al mismo proceso! Termina siendo un líquido lleno de semillas, cáscaras y frutas despedazas IMPOSIBLE DE TOMAR y que casi siempre termina más de la mitad en sucios recipientes…
Cada cierto tiempo, mientras mi má leía Cien Años de Soledad, ella se detenía porque las lágrimas le impedían ver el libro y nos llamaba a mi hermana y a mi “vengan para que les lea esto!”. Pocos años antes el llamado se había vuelto común – antes de entrar a la primaria mi libro favorito era El Quijote – pero ahora había algo de urgencia en su voz. Éramos muy pequeños aún y aquellos pasajes eran tan grandes… Cuando viajé a Río de Janeiro quizo la fortuna que pasara por Bogotá, Colombia. Mi plan era buscar una librería a toda costa. Quería comprarle a mi má una una copia del libro, pero ahora impreso en la tierra de García Márquez, para luego intercambiárselo por aquél viejo libro, todo mallugado, sin espina y deshojándose como árbol viejo, en el que leímos todos por primera vez la obra que terminaría unificándonos a todos como Nación Macondo. Mi hija leerá ese libro no como una obra de literatura, sino como la declaración de interdependencia en la que se metamorfoseó. Mi abuelo era un Buendía. Mis padres eran Buendía. Orgullosos todos nos paramos y nos llamamos Buendía. Lloro al padre de mi patria de alma. Lloro al héroe que nació en Colombia y murió en México sin dejar de ser el mismo Macondo. Lloro a mi querido Gabriel García Márquez.
Con el “Tata” Arvizu se va el doblaje creativo, chingón, libre. Hoy el doblaje no es otra cosa que la traducción hablada, a veces con algunas bromas locales de mal gusto. Para acabarla de chingar el doblaje es el descanso de padres güebones criando hijos güebones, para que lean menos, o ignoren principalmente el inglés. Arvizu no tenía lugar en estos tiempos, en los que incluso se sanciona el parecido de las voces con las estrellas del momento de otros países, y todavía los que hacen doblaje salen con un “orgullo” estúpido, insípido, falaz… el orgullo de una sombra.
Las siguientes generaciones no van a recordar a una madre que los cuidaba, educaba, mimaba. Que los llevaba a dormir. Que les daba de comer. La imagen de las mujeres, de las madres en particular, será muy parecida a la de los hombres de antaño: las verán en la mañana para llevarlos a que los cuide alguien más, y con suerte, las verán en la noche. Parte de los “derechos” por los que hoy luchan en el día de la mujer. Y conozco a varias que sólo trabajan para poder pagar eso (el cuidado delegado de sus vástagos), sin ningún logro notable (actual o futuro) en sus trabajos… ACLARANDO que también aplica para varios hombres (trabajando para pagar esos cuidados delegados). Generaciones de hijos de nana fulanita, guardería sutanita y colegio perenganito.
Se puede oir el eco de aquella mano estirada palmeando la puerta de toriles, el ondear del viento en el capote extendido, la respiración contenida en esa bestia de media tonelada con las 4 patas en el aire, el ruido arenoso de las zapatillas del matador hacer semicírculos en el piso y la campana, esa que no deja de sonar, siempre quedito y agudo, pero siempre, del respetable que no respira y que siente jalar su rostro hacia arriba de forma involuntaria por cientos de pares de cejas!
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2478904/Roman-sculpture-eagle-devouring-serpent-unearthed-London.html